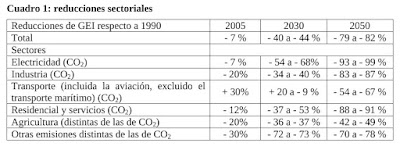El verdadero amor no te destruye
Esa noche llueve a mares, a cántaros y Julietta está ahí, enfrente de la casa e imagina todo lo que se desarrolla dentro. Ha salido precipitadamente, siguiendo ese impulso irrefrenable que la lleva siempre hasta aquella casa y solo ha cogido un paraguas pequeño y una gabardina ligera. Esta ahí, en la calle, calada hasta los huesos. Las lágrimas corren a borbotones por su rostro, sin piedad, sin contención. Piensa que sus lágrimas hacen charcos en la acera y se unen a la lluvia del asfalto.
Mira las luces de la cocina, del
salón, todo está encendido, seguramente también la chimenea.
Imagina al que fue su amante cocinando para sus niños y sentados en
la mesa conversando, mientras suena una música suave y cálida en
el fondo del salón. Pero ella ya no está ahí, está fuera,
expulsada, fuera de ese infierno y de ese paraíso.
Hubo un tiempo en que cuando él
llegaba del trabajo, se encontraba todo preparado, los niños alegres
y las flores encima de la mesa. Julietta improvisaba jarrones y
centros florales deliciosos e intentaba rodearlo todo de un gusto
refinado y exquisito. El tocaba sus labios ligeramente, con un toque
apenas perceptible, para después besarla y aquel gesto, solo aquel
gesto, era capaz de cambiar toda la química de su cuerpo.
Pero muchas veces él protestaba
porque la comida no era lo suficientemente
buena, o porque los niños
estaban viendo la TV, o encontraba cualquier excusa para empezar una
discusión absurda en medio de la cena, mientras consumía una
botella de vino hasta volverse violento y tosco. Entonces perdía sus
modales elegantes, su mirada se volvía severa y daba golpes encima
de la mesa. Los niños se precipitaban a sus habitaciones
aterrorizados y Julietta les seguía llorando, en silencio. Aquel
príncipe ruso que quiso casarse con ella a la semana de haberla
conocido, le recordaba irremediablemente a su padre, inteligente,
culto, borracho y loco.
Ese día Julietta había vuelto a la
ciudad después un mes de viaje. Se había esmerado en la preparación
de la cena, cuidando hasta el más ínfimo detalle, el mantel, la
cristalería, los platos. Comían y charlaban con los niños. Uno de
los niños, el pequeño Nico, veía como su padre bebía más que de
costumbre y de una forma ingenua, con su vocecita cantarina, con esa
mezcla infantil de seducción y zalamería, dijo:
-
Papa se va a convertir en un alcohólico!
-
El padre, frío e imperturbable le respondió: Nico, ¡ya soy un alcohólico!
Acto seguido se volvió hacia ella y
la miró fijamente :
-
Esto se tiene que acabar, ¡no podemos seguir siendo amantes!
Solo podemos ser amigos;
pero no quiero renunciar a tu sonrisa.
Los niños estaban tan atónitos como
ella. Julietta observaba como retenían la respiración para
intentar pasar inadvertidos y había en sus caritas el mismo pánico
que ella sentía cuando era una niña, frente al enfado de su padre.
Y al igual que entonces, no sabía que decir, ni cómo comportarse.
Un tremendo
dolor le apretaba la garganta y
volvieron esas ganas de vomitar que sentía de niña. De repente se
había vuelto invisible y pequeñita.
Se levantó lentamente, apenas si
podía cargar con el peso de su bolso y su chaqueta. Cerró la puerta
tras ella, mientras él no hacía el más mínimo gesto para
retenerla.
Al día siguiente le dolía la cabeza,
el corazón, las vísceras. Quería creer que todo eso no había
pasado, que se trataba de un mal sueño y le llamó por teléfono.
Nadie respondía. Pasó por su casa y no contestaban. Siguió
llamándole intermitentemente durante varios días y nadie descolgó
el teléfono. Los niños debían de tener órdenes muy precisas.
Un día pasó cerca de su casa y
casualmente vio como él se reunía con una muchacha bonita a la que
abrazaba cariñosamente. A partir de ese momento no pudo retener nada
en el estómago, vomitaba todo lo que comía. No pudo viajar, ni
salir a restaurantes, ni verse con amigos sin ir varias veces a los
lavabos donde expulsaba toda su tristeza. Entraba en las iglesias y
allí pasaba largas horas llorando. Finalmente un día, cogió una
curva peligrosa y se estrelló con su coche. Esa noticia salió en
todos los periódicos de la pequeña ciudad donde vivían. Seguro que
él lo supo a través de amigos; pero en el hospital no recibió ni
una llamada, ni a flor, ni una señal de amistad o resquicio de su
amor.
Ahora está ahí fuera, bajo la
lluvia. Ha leído en algún sitio que el amor “no es solo una
cuestión de química” y siente tristeza por ella y por ese hombre
cuya química le producía tanto placer para después transportarla
hasta el infierno. No puede creer que le haya perseguido tanto, que
haya buscado su amor tan desesperadamente como buscó el de su padre.
Solo quiere olvidarle, quiere aprender otra forma de amar, que no la
humille ni la destruya.
Bajo esa intensa lluvia, bajo ese
chubasco suyo de desgracia que destiñe todo lo que queda de su
espíritu, le viene a la mente un poema de una amiga que, sin
saberlo, parecía hecho a su medida:
“…Quiero
olvidarte, sabes,
quiero
olvidarme de ti,
de
tu olor a tabaco,
que
me da tos
y
no me importa…
Quiero
olvidarme
de
que te he querido tanto
y
sin medida
y
eso no voy
a
perdonármelo en la vida”.
Y vuelve a ser una mujer alegre,
rebelde y vulnerable, con un imperceptible aire de tristeza que le
revolotea en el rostro y que solo ella conoce. Y vuelve a nadar
cada día, cada mañana o cada tarde. Se sumerge en el mar porque el
mar, como la vida, es a veces incomprensible e inabarcable. Tal vez
porque cuando nada, el agua acaricia suavemente su cuerpo como lo
hace un amante que favorece el olvido y borra la culpabilidad.
Carmen Ciudad